¿Y si vivimos en un agujero de mil millones de años luz? Toda la física podría estar equivocada
Los científicos han propuesto una idea que obligaría a reconstruir el universo desde cero.
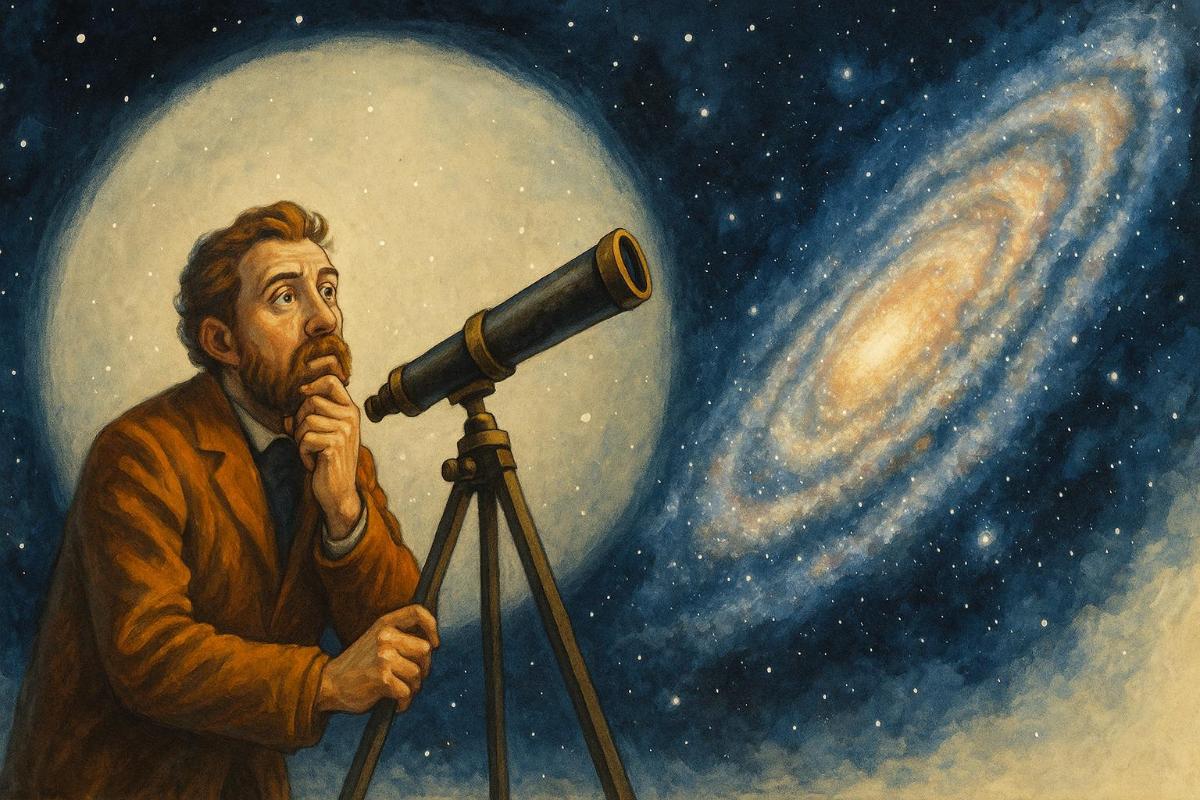
Astrónomos han planteado una hipótesis poco convencional: es posible que la Vía Láctea, junto con el sistema solar, esté ubicada en el centro de una colosal región del universo con densidad de materia reducida — la llamada "vacío local". Tal anomalía podría arrojar luz sobre una de las discrepancias más debatidas en la cosmología moderna: la diferencia entre los resultados de las mediciones de la velocidad de expansión del universo por distintos métodos, conocida como la “tensión de Hubble”.
La idea fue presentada por el doctor Indranil Banik, de la Universidad de Portsmouth, en la conferencia NAM 2025 en Durham. Según sus cálculos, si realmente estamos dentro de una región con un radio del orden de mil millones de años luz y una densidad promedio un 20% menor que la media cósmica, esto podría afectar significativamente la interpretación de las observaciones astronómicas. La materia de una zona menos densa se va desplazando gradualmente hacia regiones externas más densas, lo que crea la ilusión de una expansión acelerada de las galaxias, aunque en realidad la causa radicaría en distorsiones gravitatorias locales.
La constante de Hubble —la magnitud que determina el ritmo al que las galaxias se alejan unas de otras— fue introducida por primera vez en 1929 por Edwin Hubble. Hoy se calcula por dos enfoques principales: observando el pasado lejano —mediante el fondo cósmico de microondas y los datos del satélite Planck— y por medio de objetos cercanos, como supernovas y galaxias. Pero los valores obtenidos por ambos métodos siguen sin coincidir. Esta discrepancia ha superado desde hace tiempo los márgenes de error estadístico y se ha convertido en un tema candente en la comunidad científica.
Las observaciones de la densidad galáctica en las cercanías del sistema solar confirman que nuestra región es efectivamente menos densa que las zonas vecinas. Sin embargo, un vacío tan profundo contradice el modelo estándar ΛCDM, según el cual, a escalas de cientos de millones de años luz, la materia debería estar distribuida casi de manera uniforme. Por eso, pese a ciertos argumentos observacionales, la hipótesis genera escepticismo entre parte de los científicos.
Una evidencia importante a favor de esta idea son los datos sobre las oscilaciones acústicas de bariones (BAO) —remanentes de ondas sonoras que se propagaron en el universo temprano y "se congelaron" tras la formación de átomos neutros. Estas estructuras se utilizan como una "regla cósmica" estándar: su escala angular permite seguir cómo ha cambiado con el tiempo el ritmo de expansión del espacio.
El equipo de Banik realizó una revisión completa de todas las observaciones de BAO acumuladas durante las últimas dos décadas. El análisis estadístico mostró que el modelo que incluye un vacío local supera al escenario con distribución uniforme de materia en aproximadamente cien millones de veces, en comparación con el modelo construido a partir de los parámetros obtenidos por el satélite Planck.
El siguiente paso es una verificación independiente utilizando métodos alternativos. Uno de ellos es el uso de los llamados cronómetros cósmicos: galaxias masivas y "apagadas" desde hace tiempo, en las que ya no ocurre formación estelar. Analizando sus espectros se puede estimar la edad de su población estelar y, combinado con la medición del corrimiento al rojo, determinar cómo ha cambiado la métrica del espacio con el tiempo. Este método no depende de modelos cosmológicos concretos, lo que lo convierte en una herramienta especialmente valiosa.
Si la hipótesis se confirma, significaría que nuestro punto de observación en el universo podría ser atípico. En tal caso, muchas estimaciones fundamentales —desde el valor de la constante de Hubble hasta la comprensión de la estructura a gran escala del universo— tendrían que ser revisadas. Las distorsiones locales podrían influir considerablemente en cómo percibimos la evolución del cosmos desde el Big Bang.
En un momento en que la ciencia penetra cada vez más en la historia temprana del universo, hipótesis como esta adquieren una relevancia especial. No solo obligan a reconsiderar teorías existentes, sino que ayudan a precisar la edad, estructura y composición del cosmos. Y lo más importante: plantean la pregunta de si realmente estamos observando el universo tal como es —o solo su reflejo local. En cualquier caso, la revisión de viejos dogmas se vuelve una condición indispensable para el progreso.
